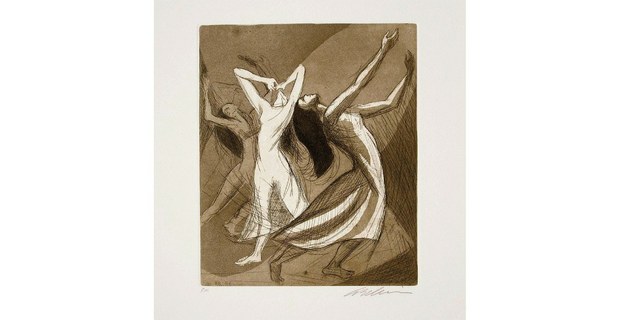A TRAVÉS DE LA VENTANA QUE DEJA VER LOS TERRORES COTIDIANOS
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2023
“Un joven cae, se estrella, se achicharra: qué importa, pues una multitud se prende en el desierto de la ciudad y luego cae, cae de la gracia de un gobierno que se alza ciego y feroz, cae en el olvido de tú y yo: de nuestros terrores cotidianos”.
Algunos libros son como un laberinto por el que debes andar con cuidado para poder salir. Sus paredes te rodean, imposibilitando el reconocimiento de lo que hay a tu lado. Si quieres tener éxito, tienes que tener mucho cuidado, para recordar lo andado y dar con la salida. Aunque a veces hay ventanas, que te muestran lo que hay del otro lado. Así es Tumtumjamapä natskuy / Terrores cotidianos de Jaime Sakäsmä, un libro que tiene como protagonista, testigo, informante o agonista a Pablo Cundapí, zoque de Chiapas, pero que está acompañado por numerosos personajes que contribuyen a construir este laberinto de los terrores cotidianos que nos habitan.
El libro es una mezcla de géneros literarios que van de la narrativa al género ensayístico, para dar mayor valía a argumentos e ideas, y que terminan por desembocar en la poesía, para remarcar la profundidad de las heridas de los personajes. En sus páginas conviven innumerables personajes y voces que fortalecen la idea de que la identidad y nuestro pasado se ven trastocados por diversos sistemas de opresión. La obra es compleja de entender, requiere de la atención del lector para desentrañar las relaciones entre los diversos personajes, la cronología de los hechos y los diversos niveles que presenta cada relato. Jaime Sakäsmä presenta una obra compleja y profunda, algo necesario cuando se trata de analizar sistemas de opresión, igualmente complejos, los cuales requieren una mente meticulosa capaz de desmenuzar los prejuicios que cargamos.
Fue escrito originalmente en castellano y traducido al zoque con ayuda de Rubicel Morales Cruz y Humberto Saraoz. La obra está en un punto medio entre antología de relatos y novela. Si bien se presenta con esta primera denominación, creo que la lectura de la obra completa permite un mayor desentrañamiento, que difícilmente podría darse con la lectura individual de la mayoría de los relatos. Sin embargo, sin importar si es una cosa o la otra, la obra por sí misma no carece de grandes méritos que hacen innecesario una categoría que ciña su identidad, ya que la ambigüedad permite un juego de transiciones entre géneros que hacen más rico el libro.
Está conformada por diez relatos, con numerosos personajes y voces. “Bájate”, “Cobarde” y “El silencio” tienen como protagonista a Sergio, primo y objeto de deseo de Pablo. El primero es un relato más anecdótico, acerca del pasado del personaje; el segundo una carta dedicada a Pablo, donde le pide perdón por haberlo traicionado en el pasado; y el último una reconstrucción hecha por Pablo acerca de los últimos momentos de vida de Sergio. “Árboles secos” y “Piel de gallina” son historias que tienen como protagonistas a Eva, madre de Sergio, y al padre de Pablo. El primero de estos relatos es narrado en tercera persona, narrando el día que Eva se cansa de Virginia, la mujer que amó y por la cual abandonó a su hijo. Tiene pequeños momentos donde la narración se interna en la mente de Eva, permitiendo un monólogo que habla del sufrimiento y reproducción de los roles de género dentro de las relaciones homosexuales. En el otro relato se nos narra la historia de origen de Pablo, narrado por su padre, mientras habla con otra persona, acaso la nada, acerca del día en que todo en la vida de los personajes se quebró. Estos momentos se ven interrumpidos por fragmentos que muestran la perspectiva del tío de Pablo y verdadero esposo de su madre.
“Maldito caballo”, “Humo”, “La prueba”, “Ironía” y “La ventana” son narraciones que siguen a Pablo, con distintos narradores y mezcla de géneros, así como prolepsis y analepsis que dan una imagen amplia de la identidad y pasado de nuestro protagonista.
Entre las dificultades a las que se puede enfrentar una persona indígena en México, se tienen que tener en cuenta otras facetas de la identidad de la persona. La identidad es un tejido atravesado por otros hilos, de distintos colores, matices y texturas. Cada uno de ellos conforma un todo particular. En Terrores cotidianos la identidad indígena convive con los prejuicios que padecemos las personas de la diversidad sexual. Los conflictos por tener una expresión de género femenina, así como los vínculos sexoafectivos que presenta el protagonista, Pablo Cundapí. Y no sólo él, sino el resto de personajes que conforman el abanico de voces, que utilizan las páginas del libro para ofrecer una experiencia más completa de los terrores a los que se enfrentan en su cotidianidad.
El ser indígena trae consigo una serie de conflictos que no se quedan en pocas demostraciones de opresión, como podría ser el ámbito lingüístico. También está la escasez de oportunidades económicas, que hacen más acuciante la necesidad de migrar. Las dificultades de la expresión artística, que no carece de apoyos económicos, pero que son insuficientes y que, además, se ven problematizados por una cultura dominante, sin empatía ni interés de comprender las realidades que atraviesan muchas personas de los pueblos originarios. Y claro, el ámbito lingüístico tiene un papel importante, por las dificultades que subyacen en la expresión en lenguas mexicanas, fuera del español; la imposibilidad de contar con un público igual de amplio, que el que proporciona la lengua dominante de nuestro país. Ya ni hablar del requerimiento que tienen los escritores en lenguas indígenas, que deben de hacer de traductores de su propia obra literaria para que pueda ser publicada o merecedora de algún galardón. Todos estos presentados en el libro.
Nuestro protagonista es víctima de los diversos sistemas de opresión que conllevan su identidad. De los deseos reprimidos e ignorancia de la gente a su alrededor: un primo que abusa sexualmente de él en su infancia, los compañeros de un internado que no comprenden su orientación y hasta los comentarios hirientes que marcan el crecimiento de muchas personas del colectivo. Y se ve expuesto aún más por el contexto en el que le tocó vivir. Ser indígena y vivir en Copainalá. En un pueblo donde las orientaciones sexuales e identidades de género fuera de la norma son mal vistas, ¿cómo podría vivir plenamente una persona? Al no poder hacerlo, Pablo es víctima de las personas que ven mal esto.
Por otro lado, hay una marca del dolor que trasciende la vida del protagonista, la sombra de los deseos, soledad y pecados de sus antecesores: sus progenitores. Quienes al buscar la compañía y amor de otro ser, que llene los huecos que ha dejado la falta de responsabilidad afectiva de otres, terminan por marcarlo de tal forma, que estas circunstancias parecen hacerlo culpable también a él. Su crecimiento está marcado por una constante culpabilización, como quien hereda el pecado original de nuestros progenitores bíblicos.
Pablo Cundapí se encuentra obsesionado por la historia de su pasado, que modificó su vida completamente. Todo comienza con un hecho simple: su madre se asoma a la ventana, desnuda, y provoca, sin querer, pero dándole seguimiento, el deseo de su cuñado, quien viene pasando. Este hecho es fundamental en el desarrollo del personaje, es la marca del dolor en el que gira su existencia. En su búsqueda de entender mejor ese momento, intenta utilizar el lenguaje que permite el arte. Pero este se encuentra atravesado por múltiples prejuicios que imposibilitan que lo haga como desea. La visión del hecho, según uno de sus amantes, debe aspirar a la internacionalización. ¿Pero no es el deseo y su búsqueda un tema universal? ¿No es común en los seres humanos tratar los temas generacionales? Por otro lado, también se enfrenta con la falta de interés, dentro de su comunidad, acerca de su proyecto. Algo que parece acrecentar el sentimiento de superioridad que Pablo tiene sobre el resto de habitantes de Copainalá, por haber estudiado en la capital del país, faro de conocimiento para muchos pueblos. Esto también hace que se sienta extraño ahí. Un forastero. El sentimiento de soledad, de buscar el reconocimiento, el amor del otro, está muy presente. La ventana por la que mira su madre es una metáfora: “¿A qué vine?, ¿a confirmar que aquí ya no tengo nada; que no me queda nada más que esta puta ventana? Ja, ja. No te ilusiones. Esta ventana sólo es una ventana: no es un aleph a través del cual verás el todo de la vida. No hallarás en ella más de lo que puedas recordar. [...] Otro podría llegar hasta aquí y quizá no vería lo que ves, pues esta ventana se hizo para ti; es la que te ha sido reservada”.
Quizá en el arte hay una posibilidad de transmitir el sentir de Pablo. Quizá a través de su lenguaje podrá acercar al otro a la ventana y éste verá lo que él busca. Pero su perspectiva no es muy optimista y está cansado por todo el dolor, soledad y rechazo que ha vivido. Reflexionar acerca de un hecho personal, desde un pueblo pequeño como Copainalá, no es suficientemente “universal”, como todo el arte pareciera aspirar para poder ser reconocido, por lo que debe buscar otros medios para expresarse, para amoldarse a una forma de expresión artística dominante. No es igual de “internacional” un relato ambientado en Nueva York, Londres, Tokio o París. O más dentro de nuestra esfera hispanohablante, Madrid, Barcelona, Ciudad de México o Buenos Aires. Las historias en pequeñas poblaciones parecen ser, en la mirada de las personas, algo más local, aunque las personas en ellas vivan experiencias similares e importantes de reconocer en todo el mundo.
Uno puede aprovechar la ventana abierta por Jaime, penetrar en los terrores cotidianos que presenta. Eso, o deambular en el laberinto de la falta de empatía, del desconocimiento del otro.