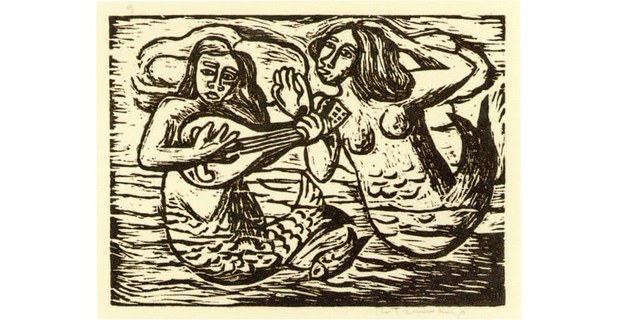LAS HUELLAS DE LO AUSENTE: ENTRE EL RECUERDO Y LA PALABRA
México, 2024
Hay separaciones que elegimos, otras que llegan de forma inesperada, pero incluso si pudiéramos predecirlas, sería difícil evitar la sensación de vacío que deja una habitación desierta o el aroma de quien ya no está. La palabra “ausencia”, en su etimología, evoca tanto el alejamiento como el ser: una separación de lo que fue o existía. La fractura de la seguridad que nos brindaba la presencia de una persona, o el distanciamiento de lo que llamamos hogar, es un punto de partida para reencontrarnos y mirar hacia dentro cuando el exterior cambia, proceso que Delmar Penka describe como “desnudar el corazón”. En su ensayo literario Las formas de la ausencia (FCE, 2024) encontramos una mirada introspectiva a los duelos, viajes y experiencias comunitarias que, a través del recuerdo y la escritura, llevan a una resignificación de la pérdida.
Poner el dolor en palabras implica no sólo sentirlo, sino reconocerlo. “Ya snop ko’tan (mi corazón piensa)” es la frase que rodea las historias y pensamientos de este libro, donde Delmar hace referencia a su lengua, a las vivencias, leyendas y creencias de su comunidad tseltal, que no separa “la razón del sentimiento”, división a la que podemos estar acostumbrados y que se rompe conforme la lectura avanza. Las narraciones muestran que malestares físicos pueden responder a una aflicción espiritual; que la racionalización de sucesos impactantes (por ejemplo, afrontar la muerte como una parte más del ciclo natural de la vida) oculta un estado anímico que, cuando sale a la luz, revela algo que debe cambiar y que la racionalización impedía ver.
Si nos permitimos reconocer las pérdidas con la complejidad de emociones e ideas que las acompañan, la ausencia se convierte en una forma de evocar lo que fuimos y descubrir lo que otros significaron en nuestras vidas. Quizá por eso, aunque el autor nos conduce a través de las historias y reflexiones, el ensayo permite escuchar otras voces y acercarse a hechos impregnados de aprendizajes de un otro. De la mano de sus recuerdos y de aquellas voces, Delmar Penka nos invita a examinar nuestra propia concepción del duelo y el sufrimiento, del extravío y la nostalgia, de la enfermedad y curación de dolores que en ocasiones minimizamos o no los concebimos como algo que requiera sanación.
Cada uno de los siete capítulos explora el significado de una palabra o idea, para luego encarnarla en algún personaje. Un ejemplo es la voluntad, que para Delmar representa una fuerza que impulsa una decisión a la cual le sigue un efecto. Como lectores, la podemos ver en Humberto, un muchacho que salió de su país para buscar trabajo, o María, la madre de una joven desaparecida que esperó años a su regreso.
Las palabras, además, tienen sus propios matices. La voluntad también es una fuerza que “puede herirnos hasta arrebatarnos todo”, como sucede con la tiricia, una enfermedad del alma que entristece cuando se pierde a un ser querido. Sus efectos, describe el autor, pueden ser tan extremos al grado de quitar el ánimo de vivir. Hay quienes se recuperan de estas enfermedades o actos de seres malignos (los pukuj y jti’ol, entre ellos); hay quienes dejan ir la vida, como Carlos, un joven que fue culpabilizado por su decisión. Ante esta pérdida, Penka se pronuncia contra los prejuicios de la comunidad y problematiza la situación abordando la complejidad del suceso que se repitió con otros jóvenes.
No sólo muestra la voz de los vecinos y las leyendas que se difundieron en torno al pukuj, “capaz de meterse en el corazón de las personas hasta volverlas infecundas”, sino que también permite escuchar a Carlos. Denuncia el abandono, la soledad, el machismo, la falta de empatía tanto de miembros de la comunidad como de las autoridades, y subraya la problemática de la depresión para enfatizar que “la partida de cada uno de ellos nos recuerda que debemos aprender a escuchar, a saber acompañar, a estar presentes en un mundo lleno de ausencias”.
Lo opuesto sería el acompañamiento, no sólo físico, sino espiritual. Frente al hábito forzado, casi impuesto, de seguir una rutina eficazmente para aprovechar el tiempo y producir más, Delmar enseña que las pausas durante el día para cocinar, caminar o conversar con un ser querido, constituyen lazos que probablemente nos darían fuerza para seguir ayudándole a curar una enfermedad (anímica o física), para continuar buscándolo si llegara a desaparecer, o para transmitir su recuerdo y cariño.
Evocar esas pláticas, rememorar la voz o contemplar los objetos que pertenecían a una persona puede revelarnos algo significativo de esos momentos compartidos o de nosotros mismos, pero sólo lo descubriremos si dejamos pensar al corazón con el recuerdo, ejercicio que el escritor comparte a través de sus letras.
El ensayo también nos invita a resignificar la ausencia, ya sea como una falta que transforma lo que nos rodea (el cuarto donde solía habitar una persona o la cocina donde convivían madre e hija para preparar la comida diaria), o bien, una manera de oponerse al olvido. La ausencia no es sinónimo de pérdida total, de extinción o finitud, sino un proceso con el que podemos recrear lo que perdimos y “hacer visible lo invisible”.
El lenguaje es fundamental para ello: nombrar a la persona, recordar vivencias con ella y transmitirlas, son maneras de luchar todos los días por abrazar lo que perdimos para que no se extinga. Por esto, el libro es una forma de resistencia y de resignificación. Gracias al lenguaje, Delmar Penka evita el olvido y nos permite conocer personas de una comunidad de las que, de otra forma, no sabríamos sus vivencias y enseñanzas.
Los tseltales no separan la razón del sentimiento, como tampoco las palabras (relacionadas con la inmaterialidad y el sonido) de lo observable, sino que encuentran una forma concreta: “la enunciación de la palabra despliega una acción”, cualidad que el lector puede encontrar en la forma de sanar de los curanderos. El ensayo retoma rituales donde las personas mejoran gracias a los rezos porque “las palabras tienen una fuerza que devuelve el alma cuando se emplean con sabiduría”. A su vez, las acciones que genera la escritura de Penka son las de recordar, resistir y sanar.
Si bien “todos somos la ausencia de alguien”, también somos la pérdida de los lugares que fueron nuestro refugio y que ahora están lejos de nosotros. Después de atravesar recuerdos familiares e historias de sanación, el autor nos coloca frente a historias de resistencia a través de la carga simbólica de la lengua. El idioma es un instrumento para combatir la nostalgia de la tierra, que Penka enfatiza con la historia de Humberto, su amigo migrante que escuchaba las canciones entonadas por sus compañeros para sentir algo del hogar en un entorno donde el idioma dominante les era ajeno.
Hablar en una determinada lengua parece algo normal, pues fluye cotidianamente como si se tratara de la respiración, pero en otro territorio, donde hay que hablar un idioma distinto al nuestro, es recurrente caer en un silencio que sólo podemos romper cuando abrimos las puertas a la memoria, a los recuerdos que nos conforman, y enunciamos nuestra identidad y pertenencia.
Para Delmar, la ausencia es una casa sin ventanas, un lugar extraño y en penumbras, “donde muda todo lo que ya no está con nosotros: las cosas, las personas, la compañía, las caricias, las palabras”. Pero la casa también conserva lo que nos da sentido, tiene muchas habitaciones y cada una nos lleva a lo que amamos, a reconciliarnos con la pérdida y a descubrir lo que somos.
Este ensayo fue publicado en tseltal con traducción al español, en la cual se exploran términos como vayijel, pukuj y ch’ulel, porque representan una visión que no debe ser sustituida, sino escuchada. Por este motivo, el libro también me parece un homenaje a la lengua y a las personas de quienes Penka aprendió y compartió que la ausencia puede implicar enseñanza, identidad, reencuentro y permanencia.