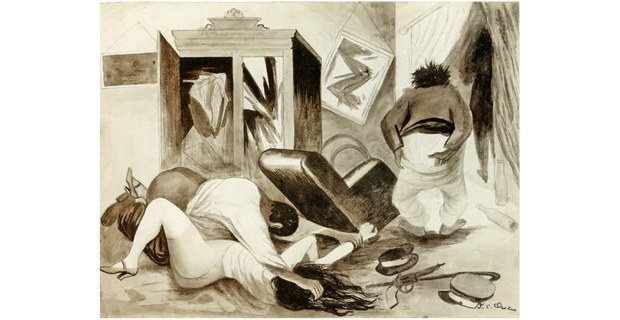PARAMILITARISMO Y DESAPARICIÓN FORZADA, FLAGELOS HISTÓRICOS EN CHIAPAS, RECONOCIDOS POR LA CIDH
El 12 de diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) públicó una sentencia en la que declara responsable internacionalmente al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, maya ch’ol, quien integraba las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La CIDH también responsabiliza al Estado por la falta de debida investigación en el paradero de González. Él tenía 32 años en el momento en que fue desaparecido el 19 de enero de 1999 en el municipio de Sabanilla, en un contexto de intensificación de la violencia contrainsurgente en Chiapas tras el levantamiento zapatista del año 1994.
La Corte asegura que la respuesta del Estado mexicano a la insurgencia indígena de los pueblos mayas fue la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 1994”, cuyas acciones, encaminadas por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tenían como objetivo la destrucción de la estructura política militar del EZLN. “En ese marco, surgieron grupos paramilitares que actuaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado con el objetivo de neutralizar a las fuerzas consideradas enemigas”, sostienen los jueces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En entrevista para Avispa Midia, Chloé Stevenson, integrante del equipo de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), califica la sentencia como histórica, pues la CIDH reconoce la violencia del Estado mexicano y coloca en el centro la importancia de verdad y justicia para otras víctimas de desaparición en el contexto de la contrainsurgencia. La sentencia reconoce que fue el Estado quien decidió crear, armar y entrenar al grupo paramilitar “Desarrollo, Paz y Justicia” para intentar eliminar la lucha zapatista.
La CIDH enfatizó que la impunidad en este caso tiene un efecto colectivo, pues la sociedad desconoce la verdad sobre la violación de los derechos de una persona que participaba activamente en la vida política de su región. Se suma la negligencia en las acciones de investigación y búsqueda que coincidió con la impune operación de los paramilitares. La Corte ordenó al Estado mexicano acciones de reparación, tales como un programa permanente de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de desaparición forzada, dirigido a agentes de Chiapas, y un registro único y actualizado los casos.
De acuerdo a un análisis de la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), existe un ocultamiento de los casos de desaparición forzada en Chiapas. Para 2024 se contabilizaban mil 192 casos. No obstante, según la Red Lupa, entre 2019 y 2022 no ha se ejecutado ninguna sentencia condenatoria por este crimen.
“La regla en el estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos […] La desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno. Las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema”.
La Red asegura que la actual de falta de justicia y la impunidad ayer y hoy está relacionada con los casos de “larga data”, sucedidos entre 1995 y 2000, cuando se suman 37 desapariciones atribuidas a “Desarrollo, Paz y Justicia” en la zona norte de Chiapas. Stevenson coincide en que la desaparición forzada mantiene continuidad histórica para acallar voces disidentes, “defensoras de los derechos humanos y la vida”.
El “Plan Chiapas” fue adoptado en 1994 y conocido públicamente hasta 1998. La Sedena utilizó estrategias como la censura en medios de difusión, la implementación de un centro de operaciones tácticas militares en la capital del Estado e incluso la participación de civiles para contribuir con las acciones del Ejército mexicano: “Organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes de apoyo de nuestras operaciones”, se lee entre las directrices del plan.
Esta política elevó el riesgo para quienes fueran percibidos como miembros o simpatizantes del EZLN, cercanos a movimientos favorables a reivindicaciones indígenas —en particular de autonomía y propiedad de la tierra— e incluso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual se señalaba por contar con miembros en su estructura política que simpatizaban con la insurrección zapatista.
Para 1995, cuando entró en vigor la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que colocó la posibilidad de negociación entre las autoridades federales y el EZLN, se consolidó la estrategia por dos vías del gobierno: prometía diálogo mientras mantenía el uso de la fuerza con la intervención de grupos paramilitares.
A uno de ellos, “Paz y Justicia”, se atribuyen ejecuciones, desapariciones, bloqueo de comunidades y caminos, quema de casas, desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras. El grupo, creado a inicios de 1995 en los municipios de Salto de Agua y Tila, ejemplifica la actuación coordinada entre grupos de poder de los sectores ganaderos, agroindustriales y políticos locales en conjunto con policías, fiscales y militares.
“Esta alianza promovió la creación de grupos paramilitares a partir de sus relaciones con autoridades legislativas y ejecutivas. Uno de los métodos fue mediante el apoyo que se dio a grupos paramilitares para que se conformaran como organizaciones de productores. Las organizaciones podían recibir apoyos a la producción con recursos federales y estatales para financiar la operatividad de estos grupos clandestinos y criminales”, asevera un análisis elaborado por Adrián Galindo de Pablo.
En 1997, el grupo paramilitar se constituyó formalmente como una asociación civil bajo el nombre de “Desarrollo, Paz y Justicia” y el 4 de julio de ese año celebró un convenio con el gobierno estatal, por el cual obtuvo un financiamiento de más de cuatro millones de pesos, detalla el artículo “El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra la sociedad organizada” (Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México).
Esto ocurrió durante la gestión del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, cuando sucedió la masacre de Acteal, donde se responsabiliza al grupo paramilitar “Máscara Roja”, que había recibido entrenamiento por parte del Ejército mexicano. “Procedimientos especiales de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales dieron cuenta de una situación general de impunidad respecto a los actos de grupos paramilitares”, destaca la Corte IDH en su sentencia.
Stevenson considera que existe una continuidad de la violencia contrainsurgente. Es el caso de la zona norte, en las tierras bajas de Tila se puede observar a familiares, hijos de quienes integraron los grupos paramilitares en los noventas y que aún hoy perpetuan las actividades violentas. En sus reflexiones en torno a la sentencia sostiene que la Corte reconoce que, al tratar de reprimir y matar a las voces que se trataban de organizar para alcanzar la libertad de los pueblos indígenas de Chiapas, se sembró la semilla de la violencia de Estado, la cual está dando frutos actualmente, con el panorama de violencia extendida y el miedo que genera en las poblaciones.
“Si te organizas, si denuncias, te matan o te desaparecen, ésos son métodos del Estado muy eficientes”. Stevenson recalca que aún con “el contexto de Chiapas, ante un panorama de un capitalismo tan brutal, tan salvaje, de una violencia criminal en un aumento tremendo, los pueblos se siguen organizando”.
La sentencia de la CIDH ha sido un proceso de muchos años, en los que se hizo palpable la indolencia del Estado al nunca reconocer su responsabilidad. Tras 26 años de la desaparición “no han habido acciones de búsqueda serias”. Hay que ver el potencial de la sentencia para otros casos. “Es un paso histórico que va a ser un punto de apoyo para seguir nutriendo esta demanda de verdad y justicia”.