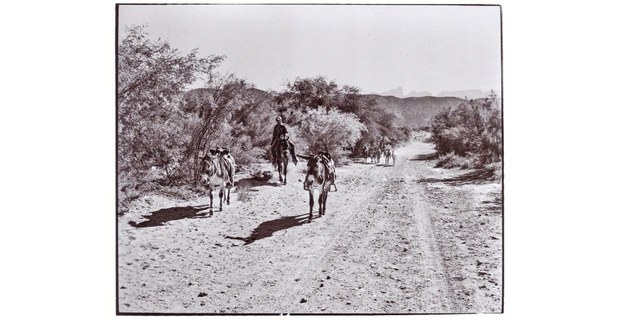REPENSAR LOS DERECHOS INDÍGENAS
Es un honor comentar este libro en un espacio histórico como es este Museo Regional de Guerrero, ubicado precisamente a un lado de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, sitio histórico donde el General Insurgente José María Morelos y Pavón y la Junta Constituyente, hace 201 años, proclamaron la primera Constitución de lo que ahora son los Estados Unidos Mexicanos.
Hace unas décadas Carlos Durand Alcántara indicaba que los derechos indios eran derechos pendientes. Con esta obra el ñani Francisco López Bárcenas nos indica la profunda necesidad de hacer una revisión analítica y argumentada sobre las reformas actuales hacia los pueblos originarios. Se suma al análisis de otros especialistas del derecho, la antropología jurídica y estudios que abordan los procesos históricos y devenir de los pueblos originarios con respecto al estado nacional.
La obra se publica en un contexto político de reformas, transformaciones políticas, expectativas desde los pueblos originarios, en una convulsión política de elección del poder judicial de manera inédita, de megaproyectos injerencistas en territorios indígenas; de modificación de patrones de atención a los pueblos originarios, lo que se ha denominado neoindigenismo; de luchas por el territorio, el pluralismo jurídico, la autonomía y la libre determinación. Una obra que contribuye al debate de los procesos jurídicos contemporáneos de los pueblos originarios.
Nos sitúa en una dimensión nacional articulada con la revisión de leyes estatales y el contexto internacional, donde las interpretaciones son ambiguas, diferentes y también puntuales. Mantiene una postura crítica que no permite situar, en perspectiva histórica, un modelo de Estado nacional que desde su creación negó el derecho a los pueblos.
La obra se divide en dos bloques de análisis. La primera es una perspectiva histórica y hace una revisión de las constituciones, leyes y decretos hacia los pueblos originarios. La segunda parte se refiere a los procesos contemporáneos de reformas que nos ha tocado ver e incluso a algunos participar. Es una mirada aguda, de análisis, reflexión, donde se discuten los alcances y limitaciones de la actual reforma indígena. Como lo indica: …nos ocupamos no sólo de normas que regulan los derechos, sino también de principios que las permean, explicando cómo operan cada uno y cómo están constituidos en la última reforma. Se trata de conocer el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en la actualidad. (p. 23).
Por lo anterior se explica a los sujetos titulares de los derechos que, según la Constitución Federal, son de cinco tipos: los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, los pueblos afromexicanos, las comunidades afromexicanas y las comunidades equiparables.
LA EXCLUSIÓN JURÍDICA HISTÓRICA
En la historia constitucional los sectores privilegiados han escrito desde su posición social leyes para los pueblos originarios y afromexicanos. La clase política ha sido quien borra, quita, pone e interpreta. En la construcción del Estado nacional, hegemónico, moderno, los criollos se preguntaban ¿qué hacer con los indios? En contrapartida los indígenas se acuerpan y se afianzan en la comunidad como estrategia de resistencia, en su territorio, lengua, historia y organización social.
En la Constitución de 1824 a los indios se les equipara de manera similar a los extranjeros e incluso hubo copias textuales de la Constitución de Estados Unidos. Los criollos desplazaron a los peninsulares e iniciaron la conquista de los territorios indígenas a través de iniciativas jurídicas. Para ellos el mejor indio era el invisibilizado y había que hacerlo jurídicamente, por medio de la educación, había que borrarlo, castellanizarlo y arrebatarle el sustrato de su esencia, su lengua y territorio. En esta disyuntiva aporta el análisis de leyes del siglo XIX en entidades como Jalisco, Sonora, Oaxaca y Chiapas. Leyes aprobadas con el pretexto de la protección a los pueblos pero que en esencia violentaban los derechos a la tierra.
La exclusión de los pueblos originarios comenzó desde los acuerdos para consumar la Independencia y el diseño de la nación (p. 26). Después vendría la Revolución de Ayutla y con ella una nueva Constitución Federal que, lo menciona el autor, desconoció el derecho de los indígenas a existir como pueblos con derechos colectivos (p. 45). Por esos motivos los indígenas retornan, una y otra vez, a la lucha contra los criollos porque estos discuten y aprueban leyes sin consultar a los pueblos.
El Tata Bárcenas recupera postulados de Ignacio Ramírez El Nigromante, uno de los ideólogos más importantes del liberalismo mexicano y acérrimo defensor de los indios. Desde esa época pugnaba por reconocimiento de los pueblos, su inclusión en la sociedad nacional y una nueva relación con los pueblos. Sugería la protección de las lenguas, el territorio y su identidad. Sus palabras fueron poco escuchadas. En el Congreso Constituyente de 1856 se designó como “bárbaros” a los indígenas. En 1857 otro recurso natural de los pueblos pasó a ser de la nación: el agua. Los liberales planteaban restituir las tierras, pero, no sabían qué hacer con lo que consideraban el “problema” indígena.
En esta etapa de construcción del país la ideología del mestizaje permea y había que construir la idea de unidad nacional, excluyendo lo heterogéneo de las culturas. En otras palabras, borrar gradualmente a los indígenas. Muchas leyes beneficiaron a los hacendados, terratenientes, caciques regionales, rancheros y clase política. Entre otras fueron la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas aprobada el 25 de junio de 1856; la Ley de Colonización del 15 de diciembre de 1883, la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos del 26 de marzo de 1894. Esta última, aprobada durante el Porfiriato, les otorgaba capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que se les reconocieran o restituyeran. Lo que se legisla en esta etapa será el caldo de cultivo para la explosión de la revolución popular de 1910. Una revolución para recuperar sus tierras y por justicia, democracia y libertad.
Con la Revolución mexicana, la Constitución del 5 de febrero de 1917 reconoció el derecho a las tierras como un logro de los sectores populares. Pero la pregunta seguía pendiente. ¿Qué hacer con los indios? ¿Cómo transformarlos? ¿Cómo lograr la unidad e integración nacional? La respuesta viene desde el nacionalismo posrevolucionario, donde la educación y la antropología van a jugar un papel especial. José Vasconcelos, Manuel Gamio, entre otros ideólogos van a justificar la razón de Estado nacional: el mestizaje para abatir el rezago social y “civilizar” a los indígenas. Para justificar el mestizaje, ideólogos como Martín Luis Guzmán escriben:
La masa indígena es para México un lastre o un estorbo; pero sólo hipócritamente puede acusársela de ser un elemento determinante. En la vida pacífica y normal, lo mismo que la anormal y turbulenta, el indígena no puede tener sino una función única, la del perro fiel que sigue ciegamente los designios de su amo (p. 73).
En la obra se hace una revisión escueta de las políticas indigenistas. La creación del Instituto Interamericano Indigenista, después INI, son ejemplo de ello. El Estado nacional diseñó políticas indigenistas para atender a los indígenas. Ésta se concibió como acciones que los otros formulan, construyen, deciden para los indígenas. En 1934 el gobierno no reconocía la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, pero sí creaba instituciones y formulaba políticas específicas para atenderlos (p. 77). La omisión no era un problema de olvido o desconocimiento, sino una postura política adecuada a la ideología del mestizaje racista que insistía en negar a los pueblos indígenas como parte importante de la sociedad mexicana.
MODIFICAR LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
El ñani Francisco analiza la manera en que se trataron los derechos indígenas en las constituciones históricas de nuestro país, el contexto histórico y político en que esto sucedió, su contenido, sus orientaciones, fines y alcances, incluyendo dos reformas a la Constitución de 1917: la de 1992 y la del 2001. Aborda también el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas. Insertos estos procesos en cuestiones de construcción de la apuesta por una nueva relación con el Estado mexicano que plantea principios del pluralismo y la multiculturalidad.
En la segunda parte del libro aborda los procesos y movimientos indígenas contemporáneos. La insurrección zapatista de 1994 en Chiapas es un golpe al Estado que reconoce la exclusión histórica, los profundos rezagos y se compromete a incorporar el elemento de “nuevos sujetos de derecho” y atender la “pluriculturalidad”. La insurrección lleva a las mesas de diálogo de San Andrés Larráinzar. Al final el Estado desconoció los acuerdos porque para el Estado eran demasiadas concesiones para los pueblos y había que limitarlo. El discurso estatal era con la vieja consigna de que los indígenas no saben hacer leyes y van a dividir el país. Las fuerzas políticas de todos los colores accionaron en contra de los pueblos. Es hasta el 2001 que Vicente Fox promueve la ley indígena, pero no recupera el sentir de los Acuerdos de San Andrés. Una vez más, temas pendientes.
El libro es un tratado ágil, argumentado, crítico y de agudo análisis. A los indígenas, desde que se forma el Estado nacional se les mencionó para invisibilizarlos; en una segunda etapa, entre la Constitución de 1917 y la reforma de 1992, se les reconocen derechos para controlar el auge del movimiento indígena, igual que lo hicieron la mayoría de los Estados latinoamericanos. Así el Estado y los poderes económicos han podido seguir adelante con sus reformas estructurales y, en la última, que va de la reforma del 2001 a la de 2024, se les reconocen derechos “que no perturben el buen avance del neoliberalismo y sus planes de acumulación por la vía del saqueo de los recursos naturales” (p. 24).
El libro aparece en una coyuntura política en que se ha dado un cambio de régimen. En que el multiculturalismo nos remite a pensar en las otras formas de hacer justicia y pensar en el reconocimiento del pluralismo jurídico más allá de menciones sino de facto. El reconocimiento de los derechos indígenas implica su aplicación y construcción de formas de respeto, vinculación, trabajo, consulta y también trazar nuevas formas de ejecutar las políticas sociales.
Lo indígena hoy es sujeto a debate. La clase política recupera símbolos, atuendos, artefactos, herramientas culturales, discursos, gastronomía y otros elementos. Por otro lado se gentrifican pueblos, comunidades; hay concesiones a mineras y consorcios transnacionales; hay usurpación de puestos públicos y representación en nombre de los indígenas; se criminalizan los sistemas de seguridad y justicia comunitaria; los rezagos en educación, salud; el racismo y la discriminación prevalecen. Si bien hay avances hay rezagos todavía. Temas pendientes, acciones urgentes, retos y desafíos. Las reformas constitucionales en materia indígena también implican reflexionar sobre sus alcances, limitaciones y fortalezas.
Reiterando lo que Bárcenas indica en uno de sus párrafos: “para que los derechos de los pueblos indígenas puedan ser una realidad, hay que modificar la estructura del Estado y establecer una nueva relación con ellos: democrática, incluyente, solidaria, como se pactó en los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN —y a través de él con todos los pueblos indígenas— y el gobierno federal. Pero para que eso sea posible hay que contar con un movimiento indígena y social robusto que empuje dicha modificación”.
Sin duda un reto porque entre los pueblos indígenas hay también posturas, intereses, afiliaciones, distintos niveles de organización y demandas políticas. El camino hacia una autonomía y libre determinación sigue. Y esta obra nos permite reflexionar colectivamente, repensarnos, reconstruirnos y visualizar caminos.