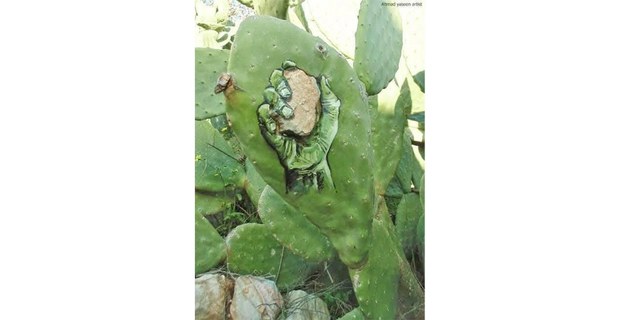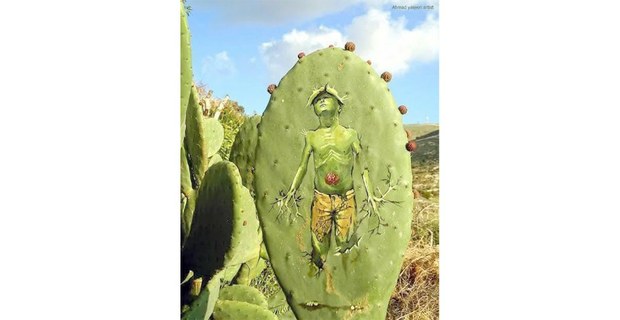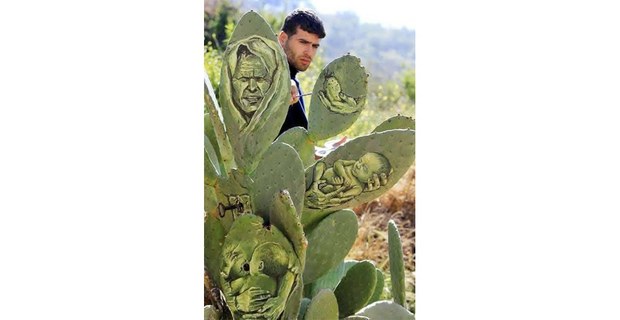MORUS NIGRA. UN ÁRBOL Y EL DESARROLLO URBANO EN TEPOZTLÁN
Cuando la urbanización abraza al pueblo, es duro ver cómo todo con lo que creciste desaparece poco a poco. Las vivencias se disuelven, los recuerdos se apagan y todo aquello que fue significativo en algún momento pierde sentido. Llega la hora en que parece que viviste en un espacio-tiempo que ya no existe. El lazo de recuerdos que te une al territorio se diluye en medio de una nueva dinámica de vida. Sólo quedan las memorias de los más viejos, y cuando comienzan a morir, una parte de nuestra historia se va con ellos.
Vivo en una calle del centro y poco a poco he visto extinguirse la arquitectura tradicional, que es sustituida por lugares útiles para el turismo. Las casas con sus huertos tradicionales, denominados corrales, donde jugábamos de niños hasta caer la noche, van desapareciendo y con ellos los árboles frutales, las pequeñas milpas y los animales de crianza que convivían con la flora y fauna de Tepoztlán: los tlacuaches, el pájaro clarín y hasta los cacomixtles, que por las noches parecían jugar a las canicas sobre los tejados. Huyeron al cerro o se fueron para siempre.
Recuerdo que de niño me gustaba subir a la montaña y tratar de identificar mi casa. Desde lo alto, sólo se veía un enorme manchón verde donde apenas asomaban las torres de las iglesias de los barrios y algunas viviendas de dos pisos. Una alfombra verde cubría el pueblo como una extensión de la vegetación del cerro. Hoy sucede lo contrario: sólo se ven casas y escasos árboles. Quedan pocos huertos familiares en medio de las bardas y construcciones de cemento.
Ante este panorama, mi mirada se ha vuelto astuta para identificar casas viejas con patios llenos de plantas y árboles frutales, casi siempre naranjos o cajenecuiles. Cada que veo una pienso: “Espero que los dueños, seguramente abuelitos, no fallezcan pronto, pues esta casa podría venderse a alguna inmobiliaria o al mejor postor para convertirse luego en bar, estacionamiento u hotel”.
Ha sido tal mi interés por identificar estos lugares, retratarlos y escribir sobre ellos, que la gente a veces me busca para decirme: “Oiga, don Carlos, ¿podría tomarle fotos a la casa de mis abuelos antes de que la tumben? Es que ya la vendieron y quiero tener un recuerdo bonito de ella”.
Una tarde, recibí la llamada de una vecina alarmada. Me contó que en un predio del paraje denominado Atlallica habían llegado trabajadores, estaban construyendo una barda y desramaban un árbol muy viejo, probablemente para derribarlo. Por alguna razón, me invadió un profundo sentimiento y decidí actuar para intentar evitarlo. Le planteé a la vecina una ruta de acción: primero, acudir con la mayordomía del barrio para levantar una denuncia y al mismo tiempo investigar la importancia del lugar y divulgar el hecho para involucrar a la comunidad y evitar que lo derribaran.
El paraje Atlallica, lugar de tierra y agua, es atravesado por el río Atongo flanqueado por ahuehuetes centenarios; muy cerca, una barranquilla cruza bajo un pequeño puente. Es un sitio con historia: fue bastión revolucionario y aún conserva algunas casas y paredones antiguos, entre ellos Coyuyan, cuartel del general tepozteco Leovardo Galván. Al occidente se asoman las grandes paredes de Teopanco, ruinas de la primera iglesia de Tepoztlán y en fotografías históricas aún se distinguen árboles antiguos que han resistido al tiempo.
Decidido a investigar, llegué al lugar. Ahí estaba el árbol. Era muy diferente a los demás. De altura media —entre cinco y siete metros—, tenía un tronco muy grueso, con corteza áspera de color café oscuro. De sus ramas, que se mecían con serenidad, colgaban bromelias y orquídeas. Era tan ancho que parecía pesar más que el puente que lo sostenía. Sus brazos de madera se extendían con firmeza y ofrecían abrigo y refugio a los animales. Entre sus hojas verdes y aserradas, en forma de corazón, se asomaban algunos pájaros que comían y cantaban muy despacio.
El árbol florecía con discreción, sin mucha ostentación. Daba un fruto ovalado, oscuro y jugoso, de sabor dulce con punta ácida. Con sus raíces sujetaba la tierra, impidiendo que suelo se deslizara hacia la barranquilla, actuando como una barrera contra el desgaste. Era un protector silencioso del paisaje y de quienes caminaban por ahí.
Se trataba de un moral (Morus nigra), también conocido como morera negra, árbol caducifolio originario de Asia. Su presencia en América estuvo íntimamente ligada a los proyectos de implantar la industria de la seda durante el periodo virreinal. En Europa, sus hojas eran el principal alimento del gusano de la seda (Bombyx mori), industria que los colonizadores intentaron replicar en el continente americano.
Es probable que su semilla, o el mismo árbol, hayan llegado al puerto de Acapulco transportados en las bodegas de la Nao de China. Posteriormente, los comerciantes arrieros lo habrían traído consigo en su ruta hacia la Ciudad de México, y quizá habían llegado a Tepoztlán al igual que otras mercancías de oriente y habían sido intercambiados.
Estos árboles fueron adoptados y sembrados en algunos corrales y caminos. Su sombra generosa y su fruto dulce fueron apreciados, pero la especie nunca fue abundante, quizás por no haberse adaptado del todo al clima y suelo de la región. Aquellos que lograron enraizar vivieron entre Llora sangres, Pochotes y Cazahuates, como un símbolo de la conexión entre dos mundos. Cuando el paisaje comenzó a cambiar por la urbanización, los morales viejos —aunque pocos— comenzaron a notarse cada vez más, por su robustez y persistencia.
Nuestro moral negro que encontró su lugar en el paraje Atlallica se convirtió para mí en el símbolo de una conexión entre Oriente, Occidente y América. Su presencia se volvió no sólo visible, sino histórica.
Ese día busqué a alguien que pudiera contarme sobre él, pero ningún vecino sabía nada. Cansado, me senté a comer un taco en un puesto que se encontraba dentro de una casa antigua con paredes verdosas tan altas, que me recordaban las caras enmohecidas de los cerros. Ahí conocí a doña Rocío, una persona mayor que habitaba el lugar. Platicamos y me invitó a conocer su casa. Los cuartos eran grandes y oscuros, separados entre sí pero unidos por un corredor externo. Al fondo, había un corral con árboles frutales de naranja, limón y muchos cafetales, franqueados por un tecorral antiguo.
Doña Rocío me contó que aquel árbol era muy viejo, que tenía más de cien años. Ella recordaba que de niña los abuelitos contaban que ya existía desde antes de la Revolución. Luego me habló de sus propiedades medicinales, de su corteza que se usaba como analgésico para curar el dolor de muelas y otras dolencias. Pensé entonces en cómo los nativos, diestros en la curandería con plantas, supieron agregar la flora venida de Occidente a su compleja farmacia tradicional.
Doña Rocío me platicó que hace mucho decían que en ese lugar se aparecía un encanto, una mujer que probablemente había sufrido mal de amores cuyo espíritu no hallaba consuelo. Me comentó que algunos creían que se trataba de La Llorona, que se lamentaba porque algo malo estaba por suceder en el pueblo. “Pero yo no creo que sea ella”, me dijo, “porque La Llorona grita bien fuerte y nosotros aquí nunca la hemos escuchado”.
Siguió platicándome del tema, insistía en que ahí había algo. Que el árbol tenía una relación especial con la barranca, que ya de por sí tiene su misterio. Que en una época del año se abría una puerta, donde asomaba algo antiguo, una memoria atrapada.
Estuve frecuentando a doña Rocío para escuchar sus historias, y en una de las visitas me platicó que en una ocasión, de ésas en las que la luz eléctrica se va en todo el pueblo, no podía dormir. Aburrida, se asomó por su ventana y vio a la mujer que parecía flotar apenas sobre la tierra junto al moral. Su rostro pálido tenía expresión de preocupación y sus labios se movían muy suavecito, le decían palabras al árbol y él parecía escucharlas, como que las absorbía con su tronco.
“Yo pensé que era un ser de naturaleza fría”, me dijo doña Rocío, “traía un vestido blanco que se movía lento como la neblina que rodea los cerros en los días de lluvia. No sentí miedo ni me alarmé. Me quedé un rato viéndola, y sentí como si el tiempo se hubiera suspendido por un instante. Entonces me entró como una nostalgia de ver el encanto y lloré toda la noche. Así estuve todas las noches llorando y nada me consolaba, hasta que me hice unas limpias que me quitaron la nostalgia”.
Después de la emotiva charla con doña Rocío, me preparé para exponer todo esto en una reunión con la mayordomía del barrio. Estaba seguro de que con la carga histórica y cultural del lugar convencería a los vecinos de la importancia de conservar aquel moral. Pero los procesos de urbanización fueron más veloces que mi ingenua acción.
Un día antes de la asamblea, me enteré de que la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento había declarado al árbol “enfermo y un peligro, pues como estaba débil podía caer y provocar un accidente fatal”. Práctica común en el pueblo para justificar el derribo de árboles que estorban.
A la mañana siguiente el moral desapareció por completo, dejando en su lugar un hueco oscuro al final de una barda de block. Después, la barda estaba terminada. Nadie dijo nada cuando lo tumbaron, nadie protestó. Quizá porque no sabían de su importancia histórica, o porque ya a nadie le importan estas cosas o no tienen tiempo para andar viendo encantos.
Hoy el paraje alberga un edificio de tres pisos que tapa los cerros, probablemente será un bar con terraza, vista panorámica y un gran estacionamiento. Parece que ahí nunca hubo historia, mucho menos un árbol, un encanto y una mujer de falda blanca. Cuando el moral desapareció, doña Rocío, como si fuera parte de aquel mundo, nos abandonó también a los pocos días.
Durante años, en este rincón de Tepoztlán, los tiempos convergieron a la sombra de aquel moral, hasta que llegó un mundo gris que borró su memoria imponiendo el monoteísmo del dinero. Escribo esto para dejar constancia de que en nombre de la modernidad, cada día desaparece un fragmento de la memoria de nuestro pueblo.