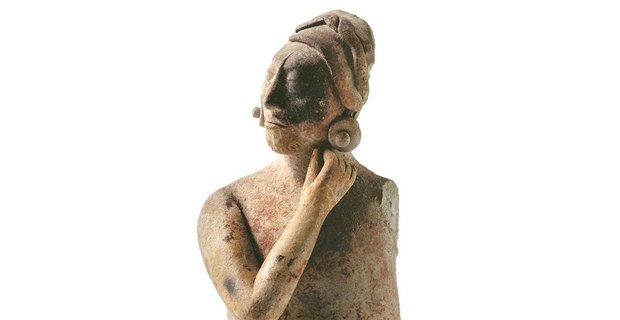QUERER Y NO QUERER EN MAYA. ACERCA DEL IN WÓOLTMECH AL K ÓOLTMUBA / 341
La expresión maya in wóoltmech se traduce comúnmente al castellano como “te quiero”, sin embargo, no es exactamente lo que quiere decir. El “in” es un adjetivo posesivo en primera persona del singular, va seguido de la palabra Wóoltmech como comúnmente se dice en las conversaciones de las comunidades mayas, aunque quizá lo correcto sea wóoltmajech, de todas maneras no se altera el significado. La semiconsonante “W” tiene una función únicamente estética en algunos términos que empiezan con vocal cuando están en primera y segunda persona del singular, por ejemplo, cuando decimos in wíits’in, “mi hermano menor”, toda vez que hermano menor es íits’in, pero cuando la expresión está en primera o segunda persona del singular, entonces se le suma una “w” por razones fonéticas.
Entonces la palabra en cuestión se quedaría como óoltmech con contracción o óoltmajech sin contracción, el mayahablante puede distinguir con facilidad que este término está compuesto de tres partes que son óol, tmaj y ech. Óol se puede traducir como ánimo, conciencia, retoño, emoción, energía, vida etcétera, es un término muy rico en significados; tmaj es una marca de transitivo y ech es un pronombre de la segunda persona del singular. Si traducimos literalmente estas dos palabras podrían quedar como “mío (ánimo, conciencia, retoño, emoción, energía, vida) tú”, pero la traducción común que se hace es “te quiero”.
Si queremos hacer una mejor traducción o interpretación, podríamos decir “te he hecho mi óol”, con todo lo que significa el término óol, es decir “te he hecho mi ánimo, mi conciencia, mi retoño, mi emoción, mi energía y mi vida”. Esto es lo que se dicen dos personas mayas que se prometen amor, la expresión “te quiero” parece que queda muy rebasada por esta expresión maya, ya que uno de los significados de óol es conciencia, decirle a alguien eres mi conciencia o mi retoño suena extraordinario, aunque en maya es mucho más fuerte como cuando decimos ts’o’ok in suut tin wóol, ya volví a ser conciencia o a ser consciente, o a la conciencia.
In wóoltmech, “te he hecho mi óol”, rompe con el sentido de propiedad y egoísmo de la expresión “te quiero”, se trata de que “A” = “B” y viceversa, significa “eres mi conciencia”, pero no se trata de una sola conciencia cuando los amantes se dicen in wóoltmech, sino de dos conciencias que se hacen uno, por eso no hay un querer para una finalidad individual donde puede adquirir un provecho personal, sino hay un ser creándose permanentemente cuyo origen es el óol. De aquí que no es sólo lo justo de una relación entre dos personas sino la recreación de un mundo espiritual y material donde hay dos cuerpos y un solo pensamiento o una conciencia y dos corazones.
Cualquiera de las traducciones que tomemos nos permite descubrir la profundidad de esta expresión maya, o quizá no la profundidad, sino la naturaleza de una visión de un mundo diferente del occidental donde el individuo o la individualización es importante en tanto en esta visión lo dual y lo comunitario se percibe hasta en la soledad acompañada, porque no se trata de una simple expresión, sino lo que trae dentro, si consideramos que las palabras son apenas los papeles del regalo, los casquillos del cartucho, la piel de la tuna o la cueva del cenote.
Tomemos la palabra retoño para abundar en el k’i’inam, impacto de la palabra óol, cuando se dice in wóoltmech “eres mi retoño”. La imagen es de una planta que está en crecimiento y la parte más tierna, más sensible y visible, es quien toma la decisión de crecer hacia cierta dirección en busca de la sombra o de la luz del sol, es quien recibe las visitas que pueden ser mariposas, libélulas o abejas, así también al mismo tiempo es la expuesta al peligro de ser devorada por una vaca, un venado, o cualquier animal que se alimenta con retoños. Lo que debe quedar claro es que cuando la mujer le dice al hombre in wóoltmech y el hombre le dice también in wóoltmech son una sola planta que son retoño al mismo tiempo, son troncos al mismo tiempo, son raíz al mismo tiempo, son creadores al mismo tiempo, son movimiento por la condición en que ambos son uno. Así será con cada uno de los términos con los que se puede traducir el término óol. In wóolmech.
El término óol es una voz poderosa, es un origen sin ser origen, es un sonido fundante, un ejemplo para ilustrar esta afirmación, es el sustantivo nook’ol o xnook’ol, en este caso la “x” no funciona como marca de género, es parte del nombre del ser en cuestión, este término se traduce al castellano como gusano, pero no nos dice mucho con esta traducción, pero en lengua maya, al hacer un análisis de esta voz encontramos dos vocablos como nook’, vestido o tela, y óol que es el polisémico óol. Una traducción literal sería vestido o ropaje de vida, o vestido de retoño, tal vez atuendo de vida.
Lo anterior se desprende de una lógica que considera la transición del gusano que va a ser en un futuro cercano una mariposa, el gusano es sólo un ropaje, una tela que cubre una vida con alas, por eso es tela que cubre un óol, es decir, una vida, un retoño, una conciencia.
Entonces cuando nos decimos in wóoltmech quizá la intención sea “te hago una oruga con lo que vamos a ser mariposa”; cuando esta voz es de ida y vuelta, frente a frente, de hombre a mujer y viceversa, este óol se convierte en wóol de wóolis, que significa plenitud, círculo, cabalidad, entero, cero, el lugar donde se principia y se completa como el número veinte en donde el cero nunca se usa al principio sino sólo para cerrar la cuenta de una veintena porque es plenitud, es el wóolis, el redondo, el principio y el fin. Eso es lo que significa ser pareja, o es lo que los mayas enamorados entienden cuando se dicen entre sí y para sí el in wóoltmech.
¿Qué sucede cuando es al revés o lo contrario? Cuando le dicen al varón ma’ tin wóoltikech o en la versión con contracción ma’ tin wóoltkech; el sentido profundo es fuerte, no es el clásico “no quiero contigo”, es más bien una negación profunda, le están haciendo saber que ella no está dispuesta a convertirse en artista o en creadora para formar un wóolis donde sea habitación de un solo ser, es decir, hacer de él mezclada con ella una oruga para que tengan alas y volar en un solo cuerpo en busca de la vida en los jardines de la selva. La mujer o el hombre maya que se compromete a hacer el óoltikech se convierte en artista y en creadora, no es fácil, no es sencillo, no es rápido, no es simple hacer el óoltikech, se necesitan manos artistas, corazón de “dios”, ánimo para generar una vida para el gozo a pesar de volar entre los riesgos para poner color al mundo, música al silencio, sensibilidad al espíritu, fragancia a las flores.
¿Por qué viene la negación? Sucede principalmente por dos motivos. Quien está al frente, hombre o mujer, es en primer lugar un bok’ óol. Este término se puede traducir como simple, sin gracia, corriente, entre otros. En realidad se le está señalando como aquel que es incapaz de crear un óol, no es un artista, no es un creador, toda vez que el término bok’ significa evitar la solidez, literalmente es batir. También se usa este término cuando se bate el huevo para hacer una tarta de huevo, es necesario batirlo, descomponerlo, quitarle identidad, dejarlo sin ser, sin forma, sin sentido, entonces un bok’ óol es alguien sin brillo, sin gracia, sin carisma, sin manos creadoras, sin corazón de “dios”, pero aquí el término no se reduce a un sustantivo sino más bien se convierte en verbo. Un bok’ óol no es sólo un él, sino es el que hace, el que tiene por oficio estropear, es aquel que tiene por naturaleza descomponer lo que tiene identidad, es la anticreación, el antiartista, el “antidios”. En segundo lugar, está el Jma’ óol, que comúnmente se traduce como desanimado, enfermizo, sin carácter o manipulable; éste es aquel sin existencia real o legítima, es una concha vacía de caracol, está sin óol. La primera parte del término, Jma’, significa negación. La “J” es marca de género, en este caso se habla de un sexo masculino, el ma’ es no, así que traducimos así, “él no” (tiene) óol. Quien no tiene óol no tiene vida, no tiene retoño, no tiene conciencia, ¿entonces cómo podría hacer un óoltikech? Está imposibilitado, entonces no se le puede considerar para un proceso artístico, creativo, no puede aspirar a ser “dios”, a convertirse en mariposa. En cada uno de estos casos, lo que se dice es ma’ tin wóoltikech. No puedo hacernos contigo un wóolis, un círculo, un completo, una conciencia, una mariposa.
Otra razón del rechazo es cuando hay un Jma’k’ óol, sin óol, que se traduce como flojo, perezoso, haragán, pero es mucho más que eso. Es muy parecido al Jma’ óol, aunque este último tiene una connotación de falta de salud, en cambio el Jma’k’ óol es claramente un irresponsable ante la vida, es un carente de motivos o motivación porque no puede mirar la singularidad de los colores, no puede sentir una caricia de otra piel, no puede oír o distinguir una voz genuina, no puede identificar el olor de la miel, de ahí que no se merece un in wóoltmech, es imposible hacerlo con él, no tiene talante de creador porque carece de óol.
A diferencia del Jsa’ak’ óol, lo que está en movimiento, es un óol no solamente sano sino en movimiento creador, es el observador o contemplador, es el creador, es el crítico, es el artista, el que hace el meyajtsil o miaatsil que es cultura, es quien crea la luz en la oscuridad, el que hace veredas, sendas y caminos para sus pies y para el rumbo comunitario. En síntesis, el que es capaz de hacer un in wóoltmech que es también tarea de Yuumtsil, la creación, la transformación de la línea en círculo para el aprendizaje, para hacer el infinito en el espacio fijo y permanente, donde el in wóoltmech toma alas, adquiere colores, busca las flores, surca con su vuelo el viento, acaricia las nubes y va en busca de la lluvia en su geografía y en su calendario porque el yo es él, más bien es ella y él en un wóolis, que se convierte en k wóolis, nuestro círculo, o en k wóoliso’on, nuestro círculo que somos nosotros, como lo expresan los mayas del oriente del estado de Yucatán.
¿Para qué se hace un in wóotmech que se convierte en un k óoltmuba (nos hacemos óol, tu óol y mi óol es un solo óol) cuando es correspondido de la misma manera o con la misma voz?, ¿cómo se materializa el k óol, nuestro óol o el óol nuestro? Se hace para seguir naciendo la vida, solo el k óol es capaz de sostener la vida y de hacerla nueva cada vez, entonces ese k óol se convierte en kool (milpa) donde nuestra carne se renueva en cada planta de maíz como si en cada una de ellas tenemos una hija tierna que espiga para polinizar y dar sus frutos para hacer de su espacio un k óol o un kool, que es lo mismo. La milpa es la meta o la teleología del in wóoltmech que se convierte en k óoltmuba al ser secundada o fecundada y termina en un k óol o kool, cuando ya se fusionan. Es el cierre del círculo, es el principio y fin, es el nudo del cordón umbilical, es el táabil tuuch, es donde se completa hombre-mujer + hijos = vida = familia = comunidad maya. La milpa no es un campo de producción, no es un monocultivo de maíz, no es una fábrica o biofábrica como le llaman por un programa gubernamental de moda, al menos para el campesino maya no es nada de estas cosas. La milpa es la suma amorosa de dos óol que se convierte en un k óol y luego en un kool, lo que se siembra es un k óoltmuba. No es una simple semilla que funciona pragmáticamente, es un k óol que se convierte en kool que renueva nuestra carne, es Yuum iik’ que le llamamos k óol cuando hace que nuestra carne sea un observador, cuando hace de nuestras manos un creador, cuando hace que nuestro corazón sienta un in wóoltmech, cuando permite que nuestro olfato encuentre la miel, cuando alegra nuestros oídos con su voz que presta el pico de las aves.
Sin embargo, no todo es un fluir permanente, el k óol o kool tiene que franquear muchas dificultades en su caminar en busca de cerrar el círculo, tiene que estar atento de las interrupciones que está en su camino, en cada una de sus esquinas como milpa. En cada surco y en cada mojonera acecha la contradicción, esa parte de la vida que desafía nuestra firmeza, nuestra determinación, nuestra seguridad y nuestra fe. La sequía, los gusanos, las langostas, las inundaciones, los mapaches y el desarrollo occidental están al acecho para romper ese táabil tuuch que alimenta la vida de este nuevo ser que es k óol o kool. Todos ellos pueden propiciar el lúubul óol o la caída de óol, u lúubul k óol o kool, la caída de nuestro óol o de nuestro kool que es la milpa.
Cuando logran impactar a k óol o kool, entonces llega el ok’ óol, el llanto, el llorar, nuestro óol hace ok’, se duele, se entristece y suelta su lágrima. Lo ideal para el k óol o kool es que siempre de principio a fin haya un tooj óol, un óol sin dobleces, sin interrupciones para que el círculo transite su camino hasta cerrar con vigor. Este tooj óol se logra si y sólo si el k óoltmuba no se fisura, no se agrieta, si no deja de ser una unidad. No hay gusano ni langosta que valga ante un k óoltmuba amorosamente lleno, pleno, completo, o sea wóolis, comunitario.
Cuando el k óol o kool es impactado y logra fisurar o agrietar el k óoltmuba se requiere un proceso de sanación que es un ch’a’ óol, la lluvia es la que muchas veces sana las heridas, es la que hace el ch’a’ óol, la recuperación, tomar de nuevo el óol en su naturaleza, en su vigor para que el k óol o kool llegue a florecer, a espigar y el k óoltmuba sean generosas mazorcas, jugosos tomates, picosos chiles, dadivosas calabazas, pródigas vainas de frijol y un sa’ak’ óol ka’anche’ (un altar lleno de generosas ofrendas) para celebrar con Yuum iik’, Yuum Cháak y Yuum K’áax la fiesta del In wóoltmech que se convierte en un k óoltmuba.