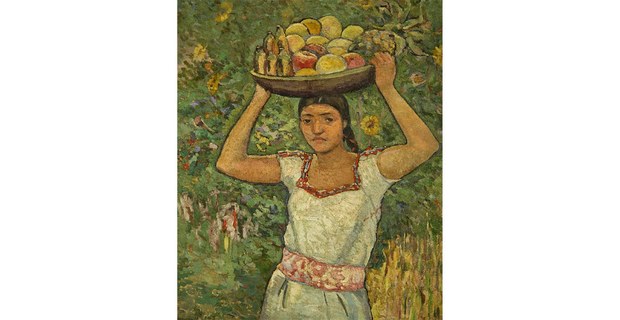LA PRIMERA LÁMPARA / 343
FRANCISCO JAVIER ESTRADA MURGUÍA, CIENTÍFICO MEXICANO PIONERO DE LA ELECTRICIDAD. ANTECEDIÓ A THOMAS ALVA EDISON EN MATERIA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y PATENTÓ LA PRIMERA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA, ADELANTÁNDOSE 10 AÑOS A MARCONI
Muchos reconocemos en la historia de la electricidad a Thomas Alva Edison como el inventor de la primera bombilla de luz en Estados Unidos. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros desconoce que existió un científico mexicano, originario de San Luis Potosí, que fue el científico mexicano que inventó y alumbró por primera vez —en toda América— las calles potosinas mucho antes que Thomas Alva Edison.
Hacer justicia epistémica y descolonial a nuestros intelectuales mexicanos es reconocer y dar el lugar a científicas y científicos olvidados en la historia euro-estadunidense de la electricidad. Es el caso de Francisco Javier Estrada Murguía. Nace el 10 de febrero del 1838 en San Luis Potosí, y fallece el 12 de febrero del 1905 en el Distrito Federal. Fue catedrático de física en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí (1859-1922, que luego fue la Universidad Autónoma de San Luis Potosí) y en la Escuela Nacional de Medicina.
A partir de 1863, Francisco Javier Estrada Murguía emprendió una serie de investigaciones experimentales en torno a la electricidad, trabajando de manera conjunta con el regiomontano Pedro Dionisio de la Garza, reconocido como el primer doctor mexicano en física. Sus estudios se centraron en el empleo de imanes y electroimanes para el diseño de nuevas máquinas de inducción eléctrica.
En 1867, siendo ya padre de familia, el investigador daba a conocer algunos de sus resultados y experimentos en física que desde 1863 venía trabajando, tres años antes que lo hicieran algunos inventores en Inglaterra, los cuales culminaron en un hito histórico en 1868 (https://lc.cx/CFOUhi). Ese año envió a la casa Berger, en Francia, los planos de un motor eléctrico de su autoría, obteniendo el 20 de agosto la construcción de una dinamo propia. Con este dispositivo consiguió encender la primera lámpara de arco en el continente americano, antecediendo así los trabajos de Thomas Alva Edison en materia de alumbrado eléctrico (https://lc.cx/nrv25I).
De manera inmediata, aplicó dicho avance a la iluminación del edificio central del instituto donde se desempeñaba como catedrático, logrando iluminar con electricidad el área del patio. Este acontecimiento fue registrado en su momento por la prensa nacional, específicamente en Monitor Republicano (agosto y septiembre de 1868) y en El Siglo Diez y Nueve (agosto-septiembre de 1868), y más tarde confirmado por el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí. Cabe subrayar que Estrada Murguía financió sus investigaciones con recursos propios, lo cual da cuenta de su compromiso científico y de su independencia intelectual. Thomas Alva Edison en 1879, en su laboratorio de Menlo Park, Nueva Jersey, construyó su primera lámpara eléctrica, mientras que el ruso Alexander Lodygin en 1872 inventó una bombilla incandescente que utilizaba varillas de carbono en un tubo de vacío; obtuvo una patente rusa para ella en 1874.
En 1871, el ingeniero belga Zénobe Gramme presentó ante la Academia de Ciencias de París una máquina eléctrica que reproducía de manera casi idéntica el diseño previamente elaborado por Francisco Javier Estrada Murguía, plasmado en los planos enviados a Francia en 1868. A dicho dispositivo se le dio el nombre de dinamo de Gramme, y desde entonces fue reconocido de manera oficial como el primer generador eléctrico aplicado a la industria. Su biógrafo Refugio Martínez Mendoza precisó a La Jornada que, en noviembre de 1877, Estrada Murguía iluminaba el primer edificio en América, el patio principal del actual edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la primera calle iluminada, las actuales calles de Allende y Carranza, el frente y lateral del actual Palacio de Gobierno (https://lc.cx/CFOUhi). Ante esta situación, Estrada Murguía denunció públicamente el plagio de su invento; sin embargo, la respuesta que recibió fue que no se trataba de un robo, sino de una “apropiación intelectual no intencionada”. Paradójicamente, pocas semanas después, Francisco Javier Estrada Murguía fue incorporado como miembro de la Academia de Ciencias de París, a pesar de no haber solicitado dicho reconocimiento (https://lc.cx/nrv25I). Refugio Martínez Mendoza expresó (a La Jornada) que el científico mexicano continuó su trabajo y realizó contribuciones importantes por primera vez en el mundo: el micrófono de carbón, adelanto importante para la mejora de los sistemas telefónicos, lo que permitió contar con sistemas de comunicación con los que consiguió en 1882 la comunicación a larga distancia más grande a nivel mundial, al intercomunicar telefónicamente San Luis Potosí con la Ciudad de México (https://lc.cx/CFOUhi).
En 1886 desarrolló el primer sistema en el mundo de comunicación inalámbrica, obteniendo la patente 10 años antes que Marconi, a quien la historia de la ciencia reconoce como el inventor de la comunicación inalámbrica (https:// lc.cx/CFOUhi). Y con una visión de sabio, anticipando la crítica descolonial desde 1874, varios años después de sus primeras aportaciones, y aquejado por su enfermedad y los múltiples problemas para ser reconocido, Estrada Murguía escribió al periódico El Minero Mexicano: “Desde ahora te anuncio que no ha de faltar algún sabio que pretenda echar por tierra el fruto de los afanes que me han dejado sin poder ver la luz; pero esta es la recompensa que se nos espera si nos humillamos admirando lo extranjero”.
El colonialismo intelectual ha sido tan profundo y persistente que la historia euro-estadunidense de la ciencia y de las ideas ha relegado al olvido a numerosos pensadores y pensadoras de América Latina, en particular, de México. La narrativa hegemónica ha privilegiado la construcción de un canon en el que únicamente figuran los llamados “padres” de los grandes descubrimientos y modelos científicos, en su mayoría europeos o estadunidenses, borrando o minimizando los aportes de protagonistas mujeres y hombres que también transformaron la forma de vida en el mundo.
La intención de esta nota es contribuir a la visibilización de aquellas y aquellos intelectuales mexicanos que, mucho antes de los referentes consagrados por la historia dominante, realizaron aportaciones sustantivas en los campos de la ciencia y la filosofía. Recuperar sus nombres y obras no sólo implica un acto de justicia epistémica, sino también una manera de cuestionar la narrativa colonial que define qué intelectuales y nombres cuentan como universales y cuáles son condenados a la marginalidad. Reconocer estas trayectorias permite ampliar el horizonte de la historia de las ideas, abriendo paso a una comprensión más plural, inclusiva, descolonial y verdaderamente mundial del desarrollo científico y filosófico de la humanidad.
__________
Juan Carlos Sánchez-Antonio es profesor-investigador del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.